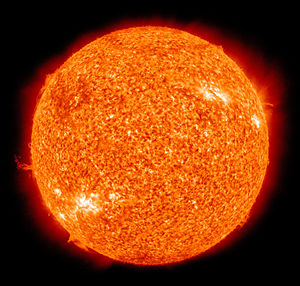Siempre me ha gustado ir a la casa del campo, sobre todo cuando era niño. Había tanto sitio para jugar, correr, saltar, esconderme… Es algo que en la ciudad nunca he podido hacer. Si quería jugar con mis amigos, tenía que hacerlo en casa. Si salíamos a la calle corríamos el peligro de ser atropellados por un coche. O peor, por un peatón despistado y ensimismado en sus pensamientos. Los señores trajeados eran los peores. Siempre con prisas. Siempre a sus cosas. Si eras más pequeño que ellos no existías y, por lo tanto, podían pasar por encima de ti sin darse cuenta. Si te hacían daño y te ponías a llorar les daba igual.
Por eso me gustaba tanto el campo. Tenía mucho espacio para mí solo. El único problema es que lo hacía todo yo solo.
En realidad, no estaba solo del todo. Tenía amigos imaginarios. Esos amigos que siempre están ahí para hacer lo que tú quieras y que nunca te defraudan. Salvo que quieras que te defrauden, claro. Siempre había algún amigo imaginario con el que te enfadabas y lo sacabas de tu vida. Lo extraño era que el enfado era real.
— Hijo, ¿qué te pasa? —me preguntaba mi madre.
—El Andrés, que dice que prefiere jugar al futbol en lugar de al baloncesto. ¡No quiero jugar con él más! —. Le decía a mi madre cabreado, mientras ella se reía.
Pero no todo eran amigos imaginarios. En la casa de al lado, a unos cinco minutos corriendo, a la velocidad de un niño de seis años, vivía una pareja de ancianos. Habían vivido allí toda su vida. No conocían la ciudad. Y eran muy felices. Tampoco habían tenido niños, así que estaban encantados de que fuera a visitarles. Me encantaba ir allí. Siempre tenían dulces caseros. Antonia, que era como se llamaba la señora los preparaba con mucho cariño. Me decía que los preparaba exclusivamente para mí. Cada vez que llegaba a la casa de campo, ella estaba atenta para ver si yo estaba por allí y se ponía a prepararlos. Magdalenas, bizcochos, hojaldres de todo tipo,… y mucho chocolate. A veces pensaba que en algún lugar escondido de la casa había una fábrica de chocolate, pero no me quería decir el lugar por si me quedaba a vivir con ellos. Aunque creo que eso no les habría importado lo más mínimo.
Solía ir a la casa del campo dos o tres veces al año, hasta que llegué a la adolescencia y empecé a conocer chicas. Como mis padres no conseguían que me fuera al pueblo con ellos, y no querían dejarme solo, empezamos a quedarnos en la ciudad para que yo saliera con mis amigos y mis amigas.
Pasó el tiempo y conocí a una chica. Empezamos a salir juntos.
Cuando los dos cumplimos los dieciocho años, que se suponía que ya éramos mayores de edad, empezamos a querer cierta independencia. Lo de vernos en la ciudad, siempre rodeados de nuestros amigos era agobiante. No teníamos intimidad. Le propuse pasar alguna temporada en la casa del campo. Le pareció buena idea, sobre todo porque no teníamos ningún tipo de ingreso que nos permitiera irnos a cualquier otro sitio. Aunque me saqué el carné, nunca me ha gustado conducir, pero ella también se sacó el carné y sus padres le dejaron el coche.
Dicho y hecho. El primer fin de semana que pudimos escaparnos, nos fuimos a la casa del campo.
Cuando llegamos, se notaba que no había pasado nadie por allí muy a menudo. La puerta de entrada estaba atascada, el jardín estaba hecho una pena y la casa tenía más telarañas que el bosque de Abernethy.
Sin embargo, yo lo único que veía era aquellos años de mi infancia felices con mis amigos imaginarios y con los dulces…
— …de la señora Antonia —. Pensé, sin darme cuenta que lo había dicho en voz alta.
— ¿Qué has dicho? —me preguntó Vicky.
— Nada. Estaba pensando en voz alta. Al llegar aquí me he acordado de una pareja de ancianos que vivía en la casa que se ve allí, a lo lejos —. Dije, mientras señalaba por la ventana mugrienta. — Cada vez que venía aquí, la señora Antonia me preparaba unos dulces deliciosos. Me he dado cuenta de que los echo de menos. Creo que debería ir a saludarles —. Continué mientras sonreía.
A Vicky le pareció buena idea.
Dejamos nuestras mochilas en la habitación donde solía dormir cuando iba allí. Quitamos unas cuantas telarañas rápidamente y salimos de la casa para ir a ver a mis queridos vecinos.
Pareció que había pasado una eternidad mientras caminábamos, nunca había tardado tanto. Pero enseguida recordé que, aunque mis pasos eran más cortos, de pequeño iba a todos lados corriendo, por lo que tardaba mucho menos.
Al llegar allí noté que, la casa y el jardín estaban casi tan descuidados como la mía. Parecía que allí no había estado nadie en mucho tiempo. Me preocupé. Supuse lo peor: que mis queridos vecinos habían fallecido y no me había enterado.
Llegamos a la puerta y llamamos. Parecía no haber nadie. Tampoco se escuchaba ningún ruido. Tras esperar un par de minutos, volvimos a llamar. Al principio escuchamos lo que parecía ser un ligero crujido de madera que venía de lejos. Poco a poco el ruido se hizo más audible y pasado un momento vimos que la puerta comenzaba abrirse.
Frente a nosotros apareció una mujer muy anciana, desfigurada, con cara de cansada y a la que parecía que le costaba estar de pie. Nos miró, sonrió e intentando ser amable nos preguntó qué deseábamos.
— Buenos días señora Antonia, veo que no se acuerda de mí. Soy Jorge, el niño de la casa de al lado que venía de la ciudad para estar con ustedes y disfrutar de los dulces que preparaba para mí.
Me volvió a mirar de arriba abajo, parecía no saber quién era yo. Pero no perdió el gesto amable, ni la sonrisa. Al cabo de un tiempo, dio un paso hacia adelante. Se tambaleó y me acerqué para ayudarle. Me abrazó.
— ¡Qué alegría verte Jorge! —Dijo mientras intentaba zarandearme— Ahora sí que me acuerdo de ti. Perdona que no te haya reconocido antes, pero mi vista y mi cabeza ya no son las de antes.
— No se preocupe —. Le respondí— Entiendo que hace mucho tiempo que no me veía. He venido con mi novia a pasar unos días alejados de la ciudad y quería venir a saludarles y a presentársela. Ella es Vicky.
— Encantada de conocerla —dijo Vicky mientras se acercaba a ella para darle un beso.
— Qué chica más guapa —. Me dijo — Has elegido a una buena chica.
Asentí, sonreí y cogí a Vicky de la mano para mostrarle que estaba de acuerdo.
Me di cuenta de que no aguantaba más tiempo de pie, así que le dije que si le importaba que entráramos para que estuviera sentada y pudiéramos hablar más tranquilos.
Nada más entrar me fijé que no había nadie más allí. No sabía si preguntarle por su marido, pero no podía hacer otra cosa. Una vez se puso cómoda en el sillón, lancé la pregunta.
— Antonia, ¿el señor Juan está por aquí?
La sonrisa que había en su cara se borró y apareció una mueca de tristeza. Me lo confirmó.
— Mi marido no está aquí. Desapareció.
— Lo siento mucho.
— No ha muerto —. Me corrigió— O al menos eso creo. Simplemente desapareció.
Me imaginé que no quería admitir que su marido había muerto. Vivir tantos años juntos y perder a la persona que te lo ha dado todo, no es fácil.
—Bajó un día al sótano a por leña para la chimenea y nunca más lo he vuelto a ver
— No lo entiendo, ¿cómo que no lo ha vuelto a ver? —Dije extrañado.
— Sí. Era invierno y hacía frío. El fuego se estaba apagando y dijo iba a por leña al sótano. Pasaron diez minutos y no subía. Le llamé desde aquí, pero no respondió. Le volví a llamar y seguía sin responder. Entonces bajé al sótano y allí no había nadie.
— ¿Cómo puede ser eso? ¿Le vio bajar al sótano?
— Sí, estaba en la cocina cuando empezó a bajar y me quedé allí todo el tiempo. La entrada al sótano se ve desde la cocina.
— ¿Y qué hizo?
— Llamé a la policía. Pero no vieron nada, no había ningún rastro de mí marido. Me tomaron por una vieja loca. Les dije que mi marido vivía aquí, les enseñé su ropa. Pero debieron pensar que había muerto hacía algún tiempo y que yo seguía obsesionada con que él estaba vivo. Pedí ayuda a los vecinos para que le contaran a la policía que seguía vivo, pero tampoco les hicieron caso. Ellos también son mayores y debieron pensar que también están locos.
— Todo eso muy extraño. La conozco, sé que no está loca. ¿Le importa que bajemos nosotros al sótano a ver que vemos?
— ¡Por favor! —Exclamó.
Cogí a Vicky de la mano y los dos fuimos hasta la entrada del sótano. Empezamos a bajar por las escaleras. Si el resto de la casa parecía abandonada por falta de limpieza, el ambiente que había en el sótano no era el más adecuado para alérgicos al polvo.
Llegamos abajo y encendimos la luz. Una simple bombilla que colgaba del techo. No iluminaba mucho, pero sí lo suficiente como para dejarnos ver donde estábamos.
Nos dirigimos al montón de la leña. Estaba lleno de telarañas, se notaba que nadie lo había movido en mucho tiempo. Me pregunté si habría encendido la chimenea alguna vez en todo este tiempo.
No vimos nada extraño tras un primer vistazo. Sin embargo, después de un examen más detallado, nos fijamos que a la derecha del montón había dos troncos que estaban descolocados. El montón era, por decirlo de alguna manera, una obra de arte. Estaban todos los troncos colocados unos encima de otros y ninguno parecía estar fuera de lugar. Por eso nos llamó tanto la atención que hubiera dos troncos descolocados.
Nos acercamos para verlos más de cerca. No parecía haber nada extraño. Vicky se agachó para cogerlos y volver a ponerlos sobre el montón.
En ese momento, la luz de la bombilla empezó a titilar. Un viento intenso, que no supimos de donde venía, empezó a inundar el sótano. El suelo comenzó a agrietarse, justo debajo de los pies de Vicky. Al momento, lo que parecían manos deformes salieron de las grietas del suelo y agarraron a Vicky por los tobillos. Cada vez había más manos. Vicky gritó. Me miró pidiendo ayuda. La cogí por los brazos y tiré de ella con la intención de llevarla hacia las escaleras para salir de allí, pero la fuerza con la que tiraban las manos era mucho mayor. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Mis manos se soltaron de sus brazos. Vicky empezó a desaparecer bajo el suelo. Gritaba. Sus ojos me miraban. Estaban llenos de miedo. Al final desapareció del todo. En ese mismo instante la grieta se cerró. El viento dejó de soplar.
Estaba temblando de miedo. Lloraba. Me aproximé a donde se había abierto el suelo. Empecé a rascar con fuerza. Intentaba volver a abrir la grieta. Nada. Miré a los troncos. Estaban en la misma posición que al principio. Las telarañas seguían intactas.
Corrí escaleras arriba gritando.
— ¡Antonia, Antonia! ¡El suelo se ha tragado a Vicky! ¡Ya sé lo que le pasó a Juan!
Antonia estaba en el salón, me miró extrañada.
— ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa?
— Pero, Antonia, por favor, llame a la policía ya sé lo que…
— Fuera de mi casa —. Me dijo mientras cogía el bastón sobre el que se apoyaba para andar y se levantaba del sillón
— Pero, Antonia…
Se acercó hacia mí e intentó golpearme con el bastón mientras gritaba.
— ¡Fuera! ¡Fuera! ¡O llamo a la policía!
Salí corriendo de allí desorientado. Fui a la primera casa que me encontré, llamé a la puerta y no me abrieron. Seguí corriendo hasta que llegué a otra casa. Me abrió un señor mayor.
— ¡Por favor, llame a la policía, ha ocurrido algo muy extraño! —Le dije.
El señor cogió una escopeta que tenía al lado de la puerta y me dijo.
— Márchate o disparo.
Me quedé más pálido de lo que ya estaba.
Empecé a correr en dirección a mi casa. Cuando llegué cogí mi teléfono y llamé a la policía. Cuando intentaba explicarles lo que había pasado, se empezaron a reír.
— Otro con la misma historia de la casa encantada. Este pueblo se está llenando de locos. Me colgaron el teléfono.
Cogí las llaves del coche. No había vuelto a conducir desde que me había sacado el carné. Mientras volvía a la ciudad iba pensando en que iba a hacer, ¿iba a mi casa? ¿Iba a la de Vicky? Estaba confuso.
Sin darme cuenta, aparqué en la puerta de casa de Vicky.
Subí rápidamente y me abrió su madre. Le conté la historia. Inmediatamente se puso a gritar y a llorar. Y lo más sorprendente, me acusó de haber secuestrado y asesinado a su hija. Llamó a la policía.
Yo no sabía muy bien que hacer. Me quedé inmóvil hasta que llegó la policía. Les empecé a contar lo que había pasado, pero antes de terminar me detuvieron. Me llevaron a la comisaría. Aquella fue mi primera noche en la cárcel.
Mis padres me buscaron un abogado. La policía intentó recrear la escena. Fuimos a casa de Antonia, que amablemente les recibió. Dijo que no me conocía de nada. A mis padres tampoco. Les permitió que bajar al sótano. Los dos troncos seguían allí. Cubiertos de telarañas. Les dije que no los tocaran. Los cogieron. No pasó nada.
Mi historia no se sostenía. Y el cuerpo de Vicky no apareció. Me juzgaron. Me declararon culpable de asesinato. Me encerraron en la cárcel.
Aquí sigo.
Escribo esto para que quede constancia de la verdadera historia. Nadie me creerá. Pero es la verdad…